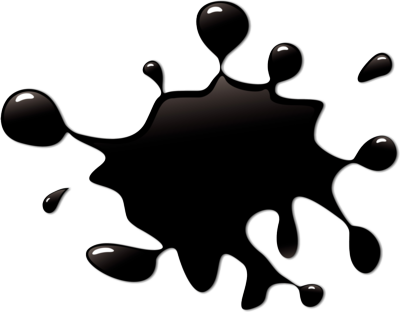La primera noticia de Star Wars me llegó por la segunda cadena cuando en Albacete aún no se veía la segunda cadena (también conocida como UHF). Sabíamos de su existencia por la revista Teleprograma, pero por estas soledades manchegas resultaba casi un mito. La cuestión es que cierto día descubrí que un tenue goteo de ese enigmático canal se colaba a través de algún resquicio catódico y era posible sintonizarlo con algo de paciencia. Y así fue como el ignoto UHF irrumpió en mi casa: el sonido era digno de una psicofonía, y la imagen apenas se discernía tras una tempestad de nieve. En tiempos posteriores vendría la moda ver películas porno codificadas en el Canal +, pero yo creo que aquella imagen fantasmal y distorsionada del UHF tenía todavía más morbo. Por ella supe que en EE UU estaba a punto de estrenarse una película de ciencia ficción que estaba llamada a cambiarlo todo, y me las arreglé para descifrar una secuencia que mostraba una batalla entre naves espaciales que se perseguían y se tiroteaban como si fueran autos en una película de gángsteres. Poco después amplié la información en el Selecciones del Reader’s Digest, revista a la que estábamos suscritos desde los tiempos de mi abuelo, y gracias a la cual no nos quedaba la menor duda de que, comparada con el American Way of Life, nuestra vida era una auténtica mierda. El Selecciones me reveló que Star Wars (que durante mucho tiempo fue La guerra de las galaxias) narraba las aventuras de una heroica pandilla enfrentada al maligno imperio interestelar. El objetivo final era la destrucción del arma definitiva conocida como la Estrella de la Muerte, y para ello contaban con la ayuda de dos robots, uno de ellos dorado, parlanchín y humanoide, el otro cilíndrico y achaparrado, más parecido a un electrodoméstico que a un androide. En la revista se les llamaba Seethreepio y Artoodeetu (que en inglés se pronuncia de un modo muy parecido a «Arturito»).
Como es fácil imaginar, mi yo infantil ardía en deseos de ver esa película. Desde mis primeros años la ciencia ficción había sido lo mío, con la excepción del clásico de Kubrick 2001, una odisea del espacio, que mis padres me llevaron a ver con seis años, un trauma del que nunca he llegado a recuperarme del todo, ni siquiera con la ayuda de toda mi vocación cinéfila. Pero ahí estaban El tiempo en sus manos (George Pal, 1960) y Viaje alucinante (Richard Fleischer, 1966), que fueron hitos capitales en mi infancia y alimentaron mi imaginación mucho más que las películas de Walt Disney. Mi sensación era que La guerra de las galaxias iba a ser para mí una especie de sacramento, mi confirmación en todo lo que el cine podía ofrecer de portentoso. Pero aún hubo que esperar un tiempo, concretamente hasta las Navidades de 1977, porque por aquellos días las películas norteamericanas nos llegaban con varios meses de retraso. Por entonces yo ya había empezado el instituto y me consideraba todo un hombrecito. En el cine Gran Hotel la cola era larga, aunque no imposible. Lo que no me esperaba fue la estampida que se desató cuando abrieron la puerta y la gente se coló en tromba para asaltar la taquilla. Recuerdo la imagen de mi hermano pequeño aplastado contra una pared, y al chiquillo gritando débilmente «¡socorro, socorro!», y mis heroicos esfuerzos por sacarlo de allí y ponerlo a salvo. Ahora él afirma que todo eso me lo he inventado, pero les doy mi palabra de que ocurrió.
La frustración fue terrible, naturalmente. Pero, a diferencia de lo que me ocurre ahora, yo no me desanimaba con facilidad. De modo que al cabo de unos días volví a intentarlo. Esta vez llegamos al cine dos horas antes y todo fue bien. No hubo avalanchas y pudimos elegir unas butacas perfectas. De lo que ocurrió cuando se apagaron las luces («Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…») hasta la escena final solo puedo hablar empleando la palabra «felicidad». Nunca antes había disfrutado tanto en el cine, y salí de allí convencido de que ninguna otra película volvería a maravillarme de ese modo. Durante meses viví en compañía de los dos androides (cuyos nombres resultaron ser R2D2 y C3PO), de Han Solo, Darth Vader, Chewaka, Luke y la princesa Leia, cuyo peinado me resultaba muy familiar aunque por entonces no entendía el motivo. Pero la mía era una felicidad teñida de ansiedad, como la que experimenta todo auténtico fan al ser consciente de que nunca podrá alcanzar el objeto de su deseo, y menos por esos días en los que el vídeo doméstico aún no existía y el merchandising casi no se había inventado.
En cierto momento llegué a tener miedo. Pensé que estaba condenado a quedarme para siempre en el universo de Star Wars, que me parecía mucho más real que mi propio mundo. Por fortuna, al año siguiente estrenaron Grease y John Travolta barrió a George Lucas a base de peine y contoneos, sin necesidad de ninguna espada láser. ¿Cómo podía yo imaginar que aquel musical juvenil y macarra iba a hacerme despertar de mi sueño infantil y a depositarme en la adolescencia de forma contundente e irrevocable? Pero así ocurrió. El precio fue tener que peinarme con brillantina y uniformarme con la consabida cazadora negra, pero di todo ello por bien empleado. Que la fuerza les acompañe.
Publicado en La Tribuna de Albacete el 24/1/2014